UNA LECCIÓN ANTIGUA DE ARTE POLÍTICO
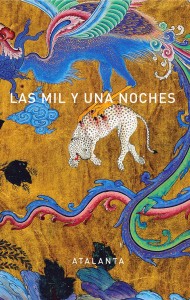 Hay algo que se resiste a ser contado mientras haya algo que resista contándose.
Hay algo que se resiste a ser contado mientras haya algo que resista contándose.
Me sorprendo a mí mismo en la observación de una flor que brota en un macetero. Es el nadir del invierno –del invierno más frío que me ha tocado–, afuera los árboles se pelan al viento y los animales tiritamos por la necesidad de salir, sin embargo no me sorprende el hecho de verme a mí mismo viéndome, ni que haya calidez, aroma, color, misterio frondoso en un lugar que sin la insistente erosión del trabajo humano seguiría siendo arrasado por la nieve, la lluvia y la ventisca, otra vez por la nieve, la lluvia y la ventisca cada día, cada semana, muchos meses; lo que me sorprende es que ante la flor me sobrevenga una pregunta que no voceo sino hasta ahora: ¿de dónde salió esta planta, su flor? ¿Cómo se sobrepone y por qué muere tan rápido? ¿Por qué siguen brotando las plantas dentro de casas selladas donde el polen no llegará sino a los bronquios de las personas, al basurero y a la aspiradora?
Quien me regaló esas flores –no es la misma persona, pero mi sorpresa las aúna– me manda a preguntar si he leído harto Las mil y una noches, ahí donde en las primeras páginas los reyes y hermanos Sharayar y Sharamán se asoman melancólicos a ciertos jardines y, ante el espectáculo de las flores, plantas y pájaros que se despliegan preciosamente, aunque no para complacerlos a ellos sino a algo más que ningún hombre puede poseer –a pesar de que sean los dueños de todo, desde la India a la China. Me pregunta si creo que la literatura es una propiedad, si en el momento de la lectura una página partenece a quien la lee, a quien la escribe, a nadie –la literatura árabe, dice, como si pudiera asomarme también a un jardín así de vasto para cortar una hoja apenas; es porque recién en París han asesinado a los periodistas de la revista satírica Charlie Hebdo, y dicen que fue un violento grupo yihadista, y por unos días quienes no saben de sutilezas ni de montajes se manifestarán contra el asesinato, contra la yihad, a favor de la libertad de expresión, contra el Islam y contra todos las comunidades árabes del mundo, una sola cosa en los noticieros imperiales, racistas, discriminadores. Y cuando hay una sola cosa sólo resta agarrarla, apropiársela, pasársela de mano en mano, hasta que alguien quiera quedársela, escamotearla, cobrar entrada para que uno vaya a observar esa piedra negra y se sorprenda a sí mismo observándola.
Conozco la mecánica narrativa de Las mil y una noches –le respondo a quien me regaló la planta que ahora está floreciendo–; no se trata de una simple contricción, sino de una contrición –permíteme el cristiano recurso de fingir que hay una sola c, la c de culpa– que el califa Shararayar hace a su hermano cuando igual que él descubre que ha sido engañado por una de sus esposas, así que la fidelidad sería nomás otro lujo que reyes y nobles –todos hombres– pueden perder, no las mujeres que forman parte de ese sistema de castas, las mujeres que son hijas, luego esposas o esclavas, luego madres, finalmente profesoras: «prometió que cada noche tomaría una doncella y al amanecer la mataría, para así eliminar de una vez por todas la perfidia femenina». Además de un tesoro inagotable de voces antiguas precisamente no cristianas –sin embargo en nuestras traducciones inevitablemente acecha la estructura dicotómica de Occidente–, Las mil y una noches es uno de los modelos más antiguos de literatura subversiva: en su engarzamiento infinito de relatos, la narradora presenta a Sherezada como una estratega de la palabra, una activa mujer autónoma que sólo con el poder de su narración desbarata y triunfa sobre un mundo híperjerarquizado que a ella y a sus congéneres quiere reducirlas a simples objetos de placer o máquinas domésticas, concubinas que son el tesoro de los hombres poderosos hasta que se vuelvan chivos expiatorios del poder culpable de los visires –una situación no muy distinta a la de Siria, Irak o Afganistán hoy, al Estados Unidos republicano, al México actual, a la Francia y la España de ahora, a nuestro Chile. Aunque Borges reconoció que Sherezada fue la primera hacedora de un laberinto verbal, no podría observarse a sí mismo observando que esa profusión se enlaza con la de otras estrategas contemporáneas que hacen de la novela un aparato hábil para confundir al poder: Leila Marouane, Diamela Eltit, Cristina Rivera Garza, Margaret Atwood, Elfriede Jelinek, Lidia Cabrera, Ana María Matute, Lydia Davis, Claudia Hernández, Mónica Ríos.
Pero esa lista de nombres inmediatamente es apropiada por algo más, y de vuelta ese algo se resiste a ser contado: una lista de escritoras es también una jerarquía, un jardín cerrado con llave por el visir. Muchas otras mujeres quedan sin siquiera ser mencionadas en la matanza que echa a andar Las mil y una noches. Me acuerdo al final del episodio de Tohfa, Obra Maestra de Corazones y Lugartenienta de los Pájaros, contado por Sherezada entre la noche 927 y la 937 de este libro, cuando la narradora detalla su estrategia de supervivencia a su hermana Dinarsad y a quien quiera leer bien –pero no al califa, quien la escucha equivocadamente porque piensa que el relato es suyo–: es la historia de una mujer que aprende de Eblis (el demonio islámico) el secreto de la música y de la palabra, que es el canto de los pájaros, y así logra la independencia, el respeto de otro califa y la admiración de toda la sociedad de su tiempo. Tal vez sea la primera fuente que existe del Fausto y una preciosa lección antigua de arte político: hay algo –el misterio, un libro diferente, un trauma, la flor de invierno– que se resiste a ser contado mientras haya algo que resista contándose. Entonces respondo a quien me regaló una planta de flores a modo de pregunta que, en la vieja traducción de Blasco Ibáñez,
Eblis tomó el laúd de la joven y tocó una pieza por un método nuevo, con escalas maravillosas, repeticiones insólitas y temblores perfeccionados. Y oyendo aquella música, parecióle a Tohfa que cuanto había aprendido hasta aquel momento era erróneo, y que lo que acaba de aprender del jeique Eblis (¡confundido sea!) era fuente y base de toda armonía. Y se regocijó al pensar que podría hacer oír aquella música nueva a su amo el Emir de los Creyentes y a Ishak Al-Nadim. Y para tener la certeza de que no se equivocaría quiso repetir, en presencia del que lo había tocado, el aire oído. Tomó, pues, su laúd de manos de Eblis y, guiándose por el primer tono que él le dió, repitió la pieza a la perfección. Y exclamaron todos los genn: «¡Excelente!» Y Eblis le dijo: «Hete aquí ahora, ¡oh Tohfa! en los límites extremos del arte. Así es que voy a extenderte un diploma signado por todos los jefes de los genn, en el cual se te reconocerá y proclamará como la mejor tañedora de laúd de la tierra. Y en ese mismo diploma te nombraré Lugartenienta de los Pájaros. Porque los poemas que nos has recitado y los cantos con que nos has favorecido te hacen sin par; y mereces estar a la cabeza de los pájaros músicos».
Las mil y una noches. Autora anónima. Traducción de Leonor Martínez y J. A. Gutiérrez-Larraya. Ediciones Atalanta. Girona, 2014.

